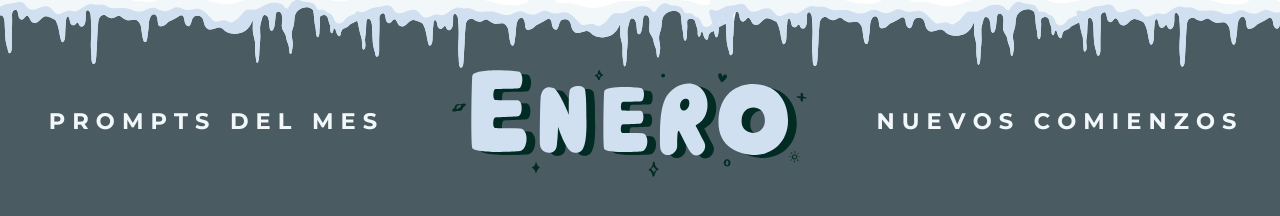IX: algo me dice.
26 de diciembre de 2025, 16:37
Nezuko y Muichiro en esos meses fugaces cumplieron con creces las fogosas promesas de sus cartas no vistas, eso explicaría los obvios síntomas de la pelinegra. La pelicorto vio cómo su visita de todos —no todos— los meses no vino a tocar la puerta, al preparar las comidas le generaba un asco tremendo que tenía que pedirle a Muichiro que lo terminara de hacer él porque si no se iba a morir y su sensible olfato no le ayudaba, una simple caminata para ir por unas verduras o cuidar la flora que había en la residencia le fatigaba cómo si hubiera entrenado con el pilar de la roca. Los vómitos empezaron a atacarle por las noches, y corría inmediatamente al sanitario dejando a un muchacho preocupado por el estado de salud de su amada. Definitivamente la llevó a la mansión de las mariposas una vez que los síntomas de 'intoxicación alimentaria'—porque sí, esa fue su conclusión— no dejaban de presentarse.
Muichiro, que no creía en amores, nunca había hablado del tema y como ella tomó la iniciativa, terminó por creer que la implacable consecuencia de no haber tomado medidas por culpa del clímax fue siendo más evidente cada día. Y sin más trámite hubiera abandonado su puesto como pilar y huir con su esposa, sin embargo, las noches entre más pacíficos sean, sus sentidos parecen estar más alerta que antes y eso no lo deja dormir por las noches. Se llevó una sorpresa tremenda cuando supo del 'abrupto' engendro. ¡Mamadera! ¡Eran adolescentes! Para nada se va a olvidar de aquella regañada que les dio la señorita Kocho. Tras la inevitable charla y observación sintomática y física profesional de la joven, decidió hablar.
Pero claro, si bien recibía brebajes que le daban las responsables de la mansión mariposa, o cuando tenía faltas por el ejercicio o el estrés, llevaba semanas y semanas acostándose con un hombre...
—¿Está usted consciente de lo que conlleva a que ella esté cargando con esto? —aquella retórica referida a un miembro nuevo de su familia, que claramente no debe ni quejarse o apabullar por un cura, por mucha que fuera su mala fama, comprendió.
—Perfectamente ¿Qué cuidados tendrá que tomar? —decidió por fin. Shinobu seguía sin despintarle la mirada, tratando de indagar mucho más con sus palabras.
—Tendrán. Querrás decir —explicó ella con el mayor respeto, pero con voz firme y hablando en plural, a pesar de que esté un poco molesta y preocupada por dicha fémina, que sólo podía observar casi pálida y nauseabunda, rogando que la tierra la tragase por no haberse cuidado cómo correspondía—. Nezuko, querida, por favor, evite toda clase de ejercicios bruscos o que requiera de mucho esfuerzo. Por el momento, si puede, suspenda su deber como cazadora.
Nezuko, al oír esas palabras, sintió pánico ¿Cómo podía ser de ayuda si apenas lleva —supuestamente, un mes y medio— embarazada? Shinobu al ver el estado de ansiedad de la joven, intentó tranquilizarla si eso costaba aguantar sus mañas sin tratar de comprarla con algo. Se les dio límites y mensajes claros, sin demostraciones sentimentales, sólo clínicos.
Antes de cruzar esa puerta nefasta de dónde vinieron, Shinobu le pidió a Nezuko que se quedara para decirle algo, mientras que el muchacho tuvo que retirarse y darles privacidad a ambas mujeres. La silla hace ruido cuando se sienta y se reincorpora después de la noticia. 'Vaya que se cuidaron' le dice, casi jugando.
—Verás, Nezuko —sabe muy bien que su cuerpo tiene una bomba de tiempo que no logró sacarlo antes de que pudiera impedirlo. Ella escuchó con atención—. Si querés, podemos interrumpir el embarazo.
Según la joven experta en medicina y ciencias farmacéuticas, el uso de hierbas y hongos con supuestas propiedades abortivas era una práctica común, aunque su efectividad era dudosa y a menudo resultaban tóxicos. Y no podía garantizarle ningún procedimiento quirúrgico por miedo a ponerla en riesgo de hemorragias, infecciones o la muerte misma. Sin embargo, si bien era un delito penal ella le explicó que su cuerpo realmente no estaba listo para ese cambio hormonal, físico y psicológico repentino, que su cuerpo estaba en múltiples cambios todavía y que estaba cerca de cumplir los diecisiete. No la obligó a nada, pero si era urgente, tenía la opción.
Ella apenas se acordó de alguna que otra cazadora que pasan por los pasillos y luego desaparecen, algunas vuelven a la vida y otras se las llevan cubiertas con una sábana. El consuelo en su momento de pánico fue la mano fría de la doctora, quien se paró frente a ella y la abrazó, le acarició el cabello corto rompiendo tinieblas en su mente en esa sala olorosa a glicinia, tenía un poco de miedo.
Luego de que se despabilara, le agradeció la consulta y le rogó que vaya a visitarla en caso de que suceda algo o sentía alguna anomalidad.
...
El sol apenas trepaba los tejados, pintando las maderas y ladrillos con un resplandor pálido. Nezuko bostezaba a un lado de Muichiro que la tomaba de la mano y con su pulgar acariciaba tratando de calmarle el frío. Se inclinó un momento sobre ella; caminaba con la calma de una niña, el cabello estaba un poco desordenado por el viento y la otra mano estaba en su vientre. Sonrió, pero el corazón le tembló.
'Río. Me muerdo la boca. La beso.
Pero siento la noche pegada la piel.
¿Y si lo pierde?'
Piensa. El aire olía a tierra seca y pasto. Le dolía el pecho de tanto quererlos. Decidieron tomar una siesta y luego pasar la mañana juntos, pues a la alta preocupación del mentolado la llevó a primera hora cómo gato en aprietos, o como si el tiempo entre ellos pudiera estirarse. Recorrieron los senderos del bosque cercano, recogiendo flores silvestres que Nezuko trenzó torpemente en una corona para ponérsela a él. Él, con su rostro imperturbable, la llevó puesta todo el camino provocando la risa de algunos niños que cruzaron en el sendero. Puede que, sin querer, se dibujó en la mente a sus posibles hijos, donde los cuidaba o los sostenía con poca delicadeza con tal de seguir los mismos pasos de su padre hasta de incluso bañarlos en lluvia o barro porque él era un fiel partidario en inmunizar a los niños mediante contacto íntimo con las fuentes de infección, incluso recordó que su madre, antes de que enfermara celebraba con grandes risotadas que Yuichiro se tragara las moscas vivas. Se le vio incluso en una pequeña casa con un grande patio, no, en las montañas quizás donde podían hacer una invasión veraneante con una mezcla de temor y entusiasmo. Porque claro, no podía prometerle años de gloria sus hijos sabiendo que despertó su marca, y los días inevitablemente los tenía contados. Y no sabía si los veinticinco años serían precisos.
—Pareces un rey despistado —dijo ella, que lo sacó de las nubes. Alzó una ceja fingiendo gravedad.
—Entonces vos sos la reina que manda en mi reino.
—Puede ser, convencí al temible rey de que traté a sus guardias con más tranquilidad ¿No?
Muichiro se sonrojó bajando la mirada, y en ese gesto simple sintió que todo valía la pena: cada herida, cada misión, cada noche en vela.
Definitivamente quiere tener sus crías con ella, aún tenebroso sea.
El almuerzo lo improvisaron en la orilla de un río. Panecillos envueltos en hojas de bambú, fruta fresca, y el murmullo constante del agua. La joven preñada metió los pies en el cauce y chapoteó como una niña, salpicando a su marido que terminó rendido a su risa y se sentó a su lado con el uniforme mojado a pesar de que la tela es impermeable.
—¿Qué crees que pasará con esto? —preguntó ella de pronto, claramente con los ojos fijos a su abdomen como si tratara de visualizarse subida de peso o cómo su madre cuando estuvo embarazada infinidades de años hasta que Tanjuro, su padre falleció. Era de las tantas imágenes que tenía de su mamá, estuvo bastante tiempo embarazada, tuvo siempre esa figura regordeta y recordaba siempre el olor que ella desprendía cuando estaba por dar la noticia. Jamás pensó que tendría una experiencia así, no tan joven, todavía consideraba la escasez una bendición y la avaricia una virtud. Cuando cumplió los once años y su cuerpo empezaba pasar por cambios tremendos, se le había prohibido bañarse con sus hermanos, pero con sus hermanas sí podía, le enseñó también de los malos hombres, de no hablarle a extraños en la calle, que su cuerpo no sea tocado, que no se acerque a los extranjeros, de cuidar a sus hermanos si no Tanjiro no estaba con ellos y de cómo tenía que actuar en caso de que su visita aparezca sin aviso. Las imágenes de su madre era su consuelo en momentos de pánico y aunque mucho desease que fuesen vivamente en carne, lo que estaba viviendo ahora era el mismísimo infierno, el oscuro vientre del abismo.
El beso seco de su mejilla le interrumpió el trance, un llamado poco cortés, casi tierno. El murmullo del río se mezclaba con un rumor que no provenía del agua sino del propio cuerpo de ella, como si una marea interior se alzara en su vientre y golpeara las paredes de su carne pidiendo espacio, aire, destino. El viento le jugaba con los cabellos un poco más crecidos de su clavícula, y por momentos parecía una mujer detenida en el borde del tiempo, un retrato apenas sostenido por el temblor de una hoja. Muichiro la miraba, pero su mirada no era la de un hombre sino la de alguien que intuye la pérdida antes del nacimiento, que comprende que cada amor trae consigo una sombra que lo muerde y lo nombra. Le habría gustado decirle algo —una palabra tibia, un pronombre que contuviera su miedo—, pero el silencio, ese viejo aliado eterno de su soledad, lo envolvía como una segunda piel. Nezuko pensó en su madre de nuevo, en el olor a leña que había siempre, en el humo dulce los inviernos, en cómo antes apilaban las sábanas para dormir todos en una bola de carne y huesos para no pasar tanto frío, en la resignación callada con la que veía atender la vida como quien repara un jarrón roto sin esperar que vuelva a contener. Había comprendido tarde que, la mujer de la casa, o que las mujeres no eran dueños de su cuerpo, sino apenas huéspedes, moradas prestadas por los dioses que para que en ellas germinara el dolor disfrazado de milagro. Sintió una punzada, un leve ardor bajo el ombligo, y el mundo se le contrajo; el rumor del río, la respiración de Muichiro, el cielo abierto como herida.
—Tengo miedo —admitió sin mirarlo, pero con esa voz quebrada que parece surgir desde un pozo en el alma—, necesito a mi mamá.
Muichiro no respondió. Sabía que su voz, tan seca y joven no podría con el misterio que la rodeaba. En cambio, le tomó la mano, y ese gesto mínimo—el roce de una piel contra otra— pareció bastarle para afirmar que todavía estaban vivas, aunque la vida ya no les perteneciera del todo. Ella, con la cabeza apoyada en el hombro de él, imaginó que dentro de sí se gestaba una criatura mitad humana y mitad silencio, un ser que no tendría memoria de la guerra, ni del acero, ni de la sangre. Un hijo, o hija, quizás, nacido de dos sobrevivientes, un hijo condenado a la ternura y a la ausencia. Pensó en interrumpirlo, en arrancar de raíz aquel germen antes de que echara sombra, pero algo más fuerte que la razón —seguramente su madre, o Hanako tratando de fastidiarla, o Takeo queriendo tomar poder— le decía que no, que ese era su propio castigo y quedaba de ella si también quería su propio milagro. Su marido, que la observaba con el rabillo del ojo, sintió una oleada de ternura tan violenta que le pareció una herida. Se preguntó si los dioses, tan indiferentes, los mirarían con lástima o con desdén. O si su propia familia lo desterraría de ellos. Había jurado protegerla, pero ahora comprendía que su pesada, su entrenamiento, su orgullo de cazador no servían de nada frente a ese enemigo invisible que crecía dentro de ella, multiplicando su fragilidad. Se le va a morir en las manos y de pensar así el pensamiento le golpeó la garganta como una piedra.
—No quiero que sufras —dijo por fin, con voz ronca, más cerca del niño que del guerrero.
Ella lo miró. El destello de su iris reflejaba que habían amado sin permiso.
—Ya estoy sufriendo —respondió—. Pero es un sufrimiento que elijo.
El aire era espeso, él cuando la abrazó de vuelta ella aprovechó la cercanía para devolverle la dulzura por las mejillas.
—¿Tus ojos o los míos? —volvió a preguntar ella.
—aah, ¿otra vez? —de pronto los párpados de Muichiro apenas se movían ante la pregunta, falta que le pregunte que nombre le van a poner y se volvería loco.
La tarde había perdido ya su brillo, y el aire olía a hierro y sudor cuando Nezuko llegó a la residencia de Tomioka —porque él seguía prometiéndole almuerzos y lo que había comido con su marido no la había llenado—. A lo lejos, el sonido de madera siendo azotada llenaba el patio como un trueno contenido. Se detuvo bajo la sombra de un bambú, caminó u poco más con el corazón latiendo rápido: frente a ella, Giyuu y Sanemi se enfrentaban con la fiereza de dos tormentas desatadas. Hasta parecía que salían destellos y chispas de aquella madera de la fricción y azotes que hacían. Sanemi rugía con cada embestida, los músculos tensos, el rostro surcado por la rabia. Tomioka en cambio se movía con esa calma peligrosa que lo caracterizaba: pasos firmes, mirada fría, la respiración tan controlada que parecía parte de la naturaleza misma. EL choque de los palos levantaba la arena del mismo suelo.
En cuánto el bokken se deshizo en la mano del Pilar del Agua. Sanemi rugió con cada embestida, y al ver que el pelinegro ya no tenía arma, todavía con los músculos tensos y el rostro surcado por la rabia, incitaba y se acercaba con cagarse a palos con los puños mismos.
Si no hubiera sido por los reproches de la chica que recién llegaba y los había observado por un buen tiempo, les gritaba ‘eso de querer agarrarse a las piñas ¡no eh!’. Su voz clara corto lo que podría ser una visita a la finca de las mariposas.
Sanemi silbó por lo bajo, burlándose y escupiéndole al pelinegro de que había llegado su nenita a querer salvarlo. Cuando ella se puso frente a su querido señor Tomioka, se echó a reír al cielo, fueron tan engorrosas sus carcajadas que se sintió como dos días enteros o simplemente fue por la humillación momentánea. Aquí entrenos, un señor de veintiún años no necesitaba ser defendido físicamente por una puberta de dieciséis, dios la salve de su baño de la vergüenza. Sin embargo, Sanemi sabía que la presencia de esa chica parecía un muro imposible de derribar —aunque si se tratase de su hermano, ya lo habría matado—. Tomioka en silencio agarró de los hombros a Kamado y la movió a un lado despacito.
—Tengo cosas más urgentes que resolver —dijo él, con voz baja—. Te pido por favor que te retires.
El silencio que siguió fue tan pesado que Kamado sintió culpa por haber interrumpido una sesión de entrenamiento nuevamente, cuando el albino chasqueó la lengua y se retiró. Pasó el resto del día con el Pilar del Agua.